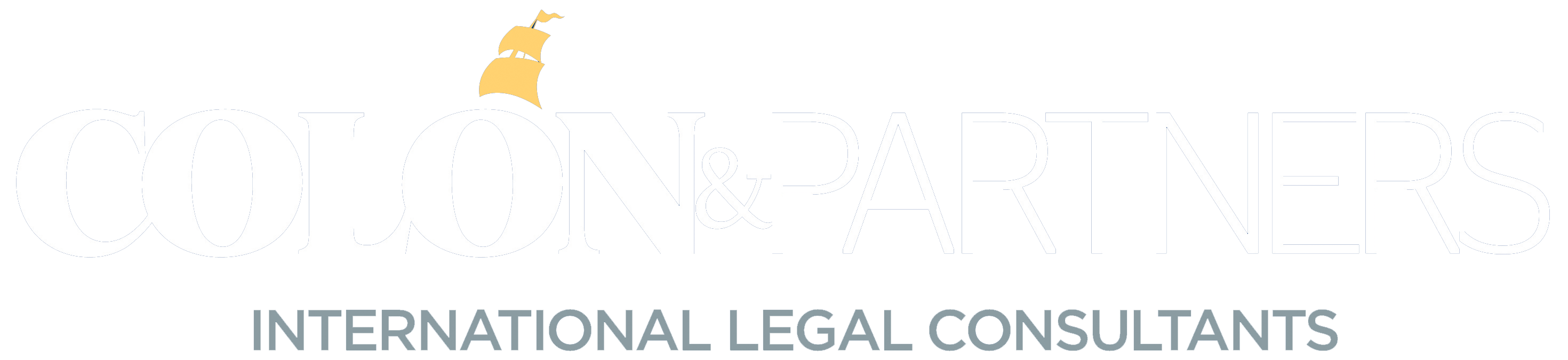Era una de esas tardes twitteras, y me encontraba en pleno debate con un joven activista político dominicano, el cual defendía con vehemencia la última acción de su colectivo social, la cual consistía en la solicitud de que les fueran devueltos a los afiliados el 30% de los fondos que estos mantienen en sus Cuentas de Capitalización Individual (CCI) con las AFP. Clamor que sus pares en la agrupación habían llevado hasta la camarilla hispana del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante mi tesis de que consideraba muy difícil que dichos congresistas, independientemente de sus raíces, esgrimieran acción alguna contra el orden legal y los negocios de un país extranjero, él me expresó que de ser así, su grupo entablaría una demanda contra las AFP dominicanas en cortes estadounidenses. Este último argumento me caló profundamente y me motivó a investigar con el objetivo de contestar una simple pregunta: ¿Pueden las AFP dominicanas ser demandadas ante una corte federal en los EE.UU. por no devolver el 30% de lo cotizado en las CCI?
El puntapié de dicha cruzada intelectual consiste en determinar cuál corte tendría potestad para decidir en este conflicto. Al respecto, el poder judicial de los Estados Unidos, muy similar al ejecutivo y al legislativo, está divido en dos grandes niveles: el estatal y el federal. Dentro de los límites territoriales de cada estado existen cortes de primera instancia, de apelación, de jurisdicción especial, y una corte suprema de justicia, quien tiene la última palabra en cuestiones civiles, penales y administrativas, entre otras. Por su lado, el federal compone cortes en distritos (primera instancia), en circuitos (apelaciones), de jurisdicción especial (la Corte de Comercio Internacional, el Tribunal de Reclamaciones Federales y el Tribunal Fiscal) y una Suprema Corte de Justicia, que parecido a sus pares estatales, es el último recurso legal a nivel nacional.
En ese sentido, la capacidad que tendría una corte federal para dirimir un conflicto es otorgada por su jurisdicción, la cual se divide en jurisdicción sobre la materia y jurisdicción sobre la persona (o jurisdicción personal). La primera abarca casos donde se discute la constitucionalidad de las leyes, aspectos gobernados por leyes federales, tratados internacionales, leyes marítimas y de bancarrota, y en casos muy particulares, leyes estatales. La segunda, disputas donde embajadores o funcionarios públicos figuran como parte y las que se dirimen entre dos estados. Esto último también aplica para los casos donde las partes están domiciliadas en estados diferentes, o incluso fuera de los EE.UU.. De esto se desprende que para una corte ejercer jurisdicción sobre ellas, tendrían que satisfacerse los requisitos de ambos elementos. Aunque las partes pueden renunciar a la jurisdicción de la corte sobre su persona, no pueden hacer lo mismo en relación a la jurisdicción sobre la materia en la cual se basa la disputa, pudiendo la corte sua sponte (de forma propia) declararse incompetente para escuchar el caso.
En cuanto a la jurisdicción sobre la materia, la misma se divide en jurisdicción por diversidad y jurisdicción por asunto federal. La primera otorga capacidad a las cortes federales para dirimir conflictos que involucren un monto en cuestión superior a los 75 mil dólares y donde ningún demandante esté domiciliado en el mismo estado de ningún demandado (conocido como diversidad completa). A pesar de ello, en el año 2005 se introdujeron cambios a través de la Ley de Justicia en las Demandas de Clases (CAFA en inglés), la cual otorgó jurisdicción por diversidad a las cortes federales para escuchar demandas de clases, cuando al menos un demandante no está domiciliado en el mismo estado de al menos un demandado (diversidad mínima). Además, de cumplirse los requisitos recién expresados, las cortes federales pueden tener jurisdicción sobre casos que involucren leyes estatales. Por su lado, la jurisdicción por asunto federal, tal como lo menciona su nombre, es dada a estas cortes por la Constitución de los EE.UU. y las leyes federales (incluidos los acuerdos internacionales). O sea, que son estos cuerpos normativos los que determinan si las cortes tienen potestad para resolver desavenencias ocasionadas al amparo de esas mismas leyes. Para su aplicación, la misma requiere que el escrito introductivo de la demanda involucre una “cuestión federal” de manera directa y no inferida o implícita.
Por otro lado, en cuanto a la jurisdicción personal, la misma no contempla un análisis profundo, dado que está definida por el poder que tienen las cortes sobre los que están sujetos a su delimitación territorial. Sin embargo, históricamente en los EE.UU. se han reconocido los “estatutos de expansión” (long-arm statutes), los cuales otorgan jurisdicción sobre demandados que se encuentran fuera de los límites territoriales de las cortes. Para ello, existen requisitos particulares conocidos como contactos mínimos, los cuales fueron establecidos en el año 1945 por la Suprema Corte de Justicia en el caso International Shoe Co. vs. Washington. Esto exige que el demandado domiciliado en otro estado tenga un mínimo de arraigo con el estado donde se encuentra la corte. El mencionado caso estableció que existe este arraigo cuando se presentan los dos elementos siguientes: a) Una continua y sistemática actividad dentro de la jurisdicción; y b) Que la causa que motiva la demanda haya surgido de dicha actividad. Empero, en el caso Asahi Metal Industry Co. vs. Superior Court, dicha alta corte estableció límites a tan genérica definición. Se determinó que aun existiendo dichos contactos, la corte podría considerar otros aspectos a la hora de ponderar su jurisdicción. Estas buscan evitar injusticias contra el demandado e incluyen las consecuencias que la decisión jurisdiccional traería contra este, el interés del estado en el caso, el interés del demandante en que la corte ejerza la jurisdicción y la eficiencia en general de que la corte así proceda.
El concepto de contactos mínimos ha sido adaptado de forma similar en la legislación local de la totalidad de los estados, los cuales exigen que la aserción de jurisdicción por parte de sus cortes esté autorizada por sus “estatutos de expansión” y que la aplicación de la misma sea consistente con las garantías constitucionales del debido proceso. De manera particular, se entiende que se cumplen estos requisitos cuando el demandante, entre otras situaciones: a) Hace negocios en ese estado; b) Contrata para suplir bienes o servicios en ese estado; c) Causa daños por actos u omisiones tortuosas cometidas en ese estado; d) Causa daños por actos u omisiones tortuosas no cometidas en ese estado, siempre y cuando el demandante hace o busca hacer negocios, o recibe ingresos substanciales por bienes o servicios usados o consumidos en ese estado; e) Tiene interés en, usa o posee, un bien inmueble ubicado en ese estado; o f) Contrata el aseguramiento de alguna persona, propiedad o riesgo dentro de ese estado.
Aterrizando esto al caso en cuestión, sería difícil la aplicación de jurisdicción por asunto federal, ya que al ser las AFP personas jurídicas constituidas según las leyes de la República Dominicana, las normas federales que regulan los fondos de pensiones en los EE.UU. no tienen potestad sobre ellas. Igualmente, invocar la violación de los derechos constitucionales de los demandantes, requeriría que las acciones de las AFP violasen los derechos fundamentales o civiles de los afiliados ciudadanos o residentes estadounidenses, y que estos tengan un interés constitucionalmente protegido sobre su patrimonio en las CCI. Si bien esto podría justificarse aplicando un razonamiento parecido al del caso Goldberg vs. Kelly, donde se determinó que existía un interés constitucionalmente protegido en las ayudas sociales que recibía el demandante, y que terminarlas requería acciones que garantizasen el debido proceso, la primera dificultad que esta estrategia tendría es la limitación que supone la doctrina del actor estatal, la cual establece que cuando la ley en cuestión requiere una acción por parte del gobierno, solamente este, y no un ente privado, puede ser demandado por violar los derechos constitucionales. Esta doctrina encuentra su excepción en el caso Edmonson vs. Leesville Concrete Co., el cual determinó que cuando una parte privada actúa de forma tan vinculada al Estado, que prácticamente sustituye a este en sus funciones públicas, la misma puede ser considerada como un instrumento del Estado para fines constitucionales. No obstante, a pesar de que el Estado dominicano también otorga pensiones, el mismo nunca ha delegado su capacidad regulatoria en las AFP, por lo que las mismas no podrían ser consideradas como un actor estatal, y por consiguiente ser demandadas por violar un derecho constitucional de los afiliados ciudadanos o residentes estadounidenses.
En ese mismo sentido, aplicar la jurisdicción por diversidad conllevaría ciertos aspectos del derecho internacional privado que dificultarían su capacidad, sobretodo en el caso de que los demandantes decidan acudir ante una corte distrital ubicada en un estado con leyes más favorables a su causa. Esto parte del hecho de que tradicionalmente en los EE.UU., a las cortes les son permitidas aplicar sus propias leyes procesales, tal cual lo confirma el caso Sun Oil Co. vs. Wortman, pero tienden a ser más conservadoras cuando se trata de leyes substantivas, sobretodo cuando el agravio o la propiedad en disputa ocurrió, o se encuentra ubicada, fuera de los límites jurisdiccionales de ese estado, o las leyes estatales sobre derecho internacional privado suponen que en esas circunstancias no se aplicarían sus propias leyes. Esto traería como consecuencia ciertas dificultades para decidir sobre cuestiones de responsabilidad civil al amparo de leyes pertenecientes a un sistema legal totalmente diferente y extraño. De manera similar, a la luz del derecho contractual norteamericano, las cortes estarían reacias a aplicar sus leyes estatales para analizar contratos de afiliación a las AFP, los cuales fueron celebrados y ejecutados en un país foráneo, pero sobretodo, donde las partes voluntariamente aceptaron que el mismo sería gobernado por leyes dominicanas y limitaron cualquier eventual disputa a la jurisdicción de las cortes quisqueyanas.
En un aspecto diferente, para que las cortes ejerzan jurisdicción personal sobre las AFP dominicanas, se requeriría el cumplimiento de al menos uno de los requisitos que demuestren que las mismas poseen contactos mínimos con el estado donde reside la corte, tal cual se definiría acorde a su ley estatal. Esto no parece ser difícil, pues con poseer cuentas en bancos ubicados en los EE.UU., o invertir en títulos de crédito, deudas o valores emitidos o garantizados por entidades financieras de dicho país, al amparo de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, podrían satisfacerse estos requisitos jurisdiccionales. Obviamente, esto tendría que comprobarse fidedignamente, pues la mera permisibilidad otorgada por la ley no significa la consumación del hecho. En adición, la existencia de sucursales, agencias u oficinas de representación en dicha jurisdicción no supone automáticamente una correlación, pues el artículo 80 de la mencionada ley exige que las mismas operen como entidades jurídicamente distintas de las AFP. Caso similar pasa con la conexidad existente entre las AFP y los demás bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, y compañías de seguros que pertenecen a un mismo grupo financiero con mayor incidencia de negocios en los EE.UU.. Lo que se explica de que llevar a las AFP al banquillo de los demandados, haciendo alusión a dicha relación, conllevaría una ruptura del velo corporativo difícil de ser autorizada por corte alguna, dada la tradición de proteger la personería jurídica de las corporaciones en dicho país. Asimismo, al sopesar las consideraciones de Asahi Metal Industry Co. expuestas supra, el juez podría determinar que aun existiendo contactos mínimos, sería injusto para las AFP ser juzgadas bajo reglas y leyes ajenas a su naturaleza social.
En conclusión, se ha demostrado que a juicio del autor, la respuesta a la pregunta inicial que motivó este análisis, infiere la imposibilidad de que afiliados dominicanos ciudadanos o residentes en los Estados Unidos, puedan demandar a las AFP dominicanas ante cortes federales estadounidenses por la no devolución del 30% cotizado en sus CCI. Esto porque en el hipotético caso de que una corte federal pueda ejercer jurisdicción personal sobre las mismas, carecerían de jurisdicción sobre la materia, sea en la Constitución o en las leyes federales. Por lo tanto, es de esperar que aquel joven activista presencie al juez golpear el estrado con su mállete, mientras exprese las siguientes tres palabras: “Forum Non Conveniens“.-

Alexis Colón
Licenciado en Administración de Empresas, Summa Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude, por la Universidad del Caribe. Posee estudios de maestría en Derecho Económico y Comercial Internacional, con iguales laudes, en Georgetown University.
Admitido para ejercer el derecho en la República Dominicana y en Nueva York, se desempeña como Socio Director en el estudio jurídico COLÓN & PARTNERS, y es Director General para la República Dominicana de CEA Digital Law.